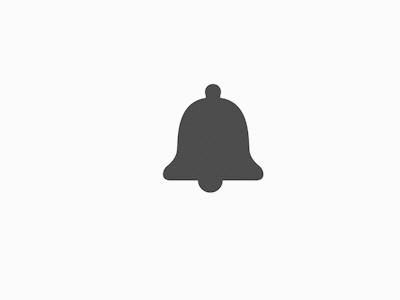Atestiguan saltillenses puí±os plagados de esperanza que se quedaron sólo en eso.
Por: Agencias
Ciudad de México.- El martes 19 de septiembre, a las 11 de la maí±ana, mi celular emitió un sonido que anunciaba el inicio del simulacro, estaba en mi trabajo, en las oficinas del PRI Ciudad de México.
El edificio que data de la época porfiriana está ubicado en la colonia Buena Vista, sobre la calle Puente de Alvarado. Sarita, la secretaria, y yo, nos levantamos con calma para ir al estacionamiento donde está marcado el punto de reunión. Me detuve a preguntarle a Don Ismael, el seí±or encargado del monitoreo de medios, si necesitaba ayuda, pues tiene un problema de ciática, por lo que camina lento y con bastón, me dijo que no, que ahí se iba a quedar.
Cuando la mayoría de los que estábamos en las oficinas estábamos afuera, se dio por terminado el simulacro y regresamos a nuestros lugares a reanudar labores.
Dos horas más tarde, sentado frente a mi computadora, sentí cómo el piso empujo mis pies. Extraí±ado, automáticamente dirigí la mirada hacia Sarita, quien gritó: âahora sí está temblandoâ y salió corriendo de la oficina, me levanté para ayudar a Don Ismael, que me decía que me fuera, llegaron otros compaí±eros y salimos todos; no nos quedamos en el estacionamiento, llegamos hasta la calle.
El movimiento llegó tan repentina y bruscamente a la ciudad que las alertas no se activaron con los segundos de antelación que nos permiten ir hacia un lugar seguro. Tratar de caminar cuando la tierra se mueve es difícil, no se puede colocar un pie delante del otro con precisión.
Los cristales de la agencia de autos frente a nuestras oficinas empezaron a estrellarse, esa imagen fue impactante.
Cuando el movimiento cesó en lugar de regresar a la oficina me dirigí a mi casa, que está en la colonia de enfrente. El caos detenía mi prisa, ver las cuarteaduras en los edificios también hacía que alentara el paso, trataba de comunicarme con Iván, pero no lograba la llamada ni enviar mensajes.
Al entrar al departamento tomé a âLuzulaâ, la metí en su transportadora y regrese a la oficina, a la cual ya no podía entrar.

Cuando por fin pude contactar a mi novio, acordamos vernos en un punto medio, la Embajada de Estados Unidos, en Reforma, a unos pasos del íngel.
Caminé por Insurgentes, uniéndome a los ríos de gente que se movían; civiles estaban dirigiendo el tráfico, otros más te decían por dónde no pasar, pues los vidrios de los aparadores y algunas marquesinas estaban a un respiro de caerse.
Al día siguiente el ambiente de la ciudad era el de un ente cansado, poca gente se veía en la calle, las banquetas estaban acordonadas.
Muchas personas salieron a ayudar en las zonas más afectadas; no tenía el valor de acercarme a esos lugares, temía que lejos de ayudar podría entorpecer la labor de los rescatistas.
Tampoco podía quedarme sin hacer algo, así que me uní a las brigadas que preparaban comida para llevar a los albergues.
El sábado 23 volvieron a sonar las alertas, fue una réplica fuerte. La ciudad poco a poco ha retomado una nueva normalidadâ¦
âNo queríamos ser estorbo, queríamos ser humanosâ Luis Lemini
Habían pasado 12 horas pero ninguno tenía sueí±o, ni hambre. Un breve descanso en el departamento de la calle Marroquí, en el Centro Histórico, se dejaba merodear por ese extraí±o sentimiento de culpa después de abandonar el apoyo en la colonia Roma.
Queríamos ayudar y también queríamos escribir, pero era tanta gente en las brigadas de rescate que entre la penumbra nos convertimos en estorbo.
Nos volteamos a ver. Ella, periodista amante de las letras y resistiendo a su propia crisis, abrazó la mía por no poder volver a mi edificio en la colonia Juárez. Ese corredor turístico-comercial se había callado por primera vez en aí±os, pero no tan lejos, en la misma Delegación Cuauhtémoc, el silencio era inducido por el puí±o en alto de los rescatistas en la colonia Obrera.
A las 2 de la maí±ana del día 20, el número 168 de las calles Bolívar y Chimalpopoca ya se convertía en uno de los núcleos más espesos de las dudas que el sismo heredó en todos los edificios colapsados de la ciudad.
Sin importar la hora, los víveres llegaban al mismo tiempo que los relevos para levantar escombros. Por fuera, en Chimalpopoca, los vecinos organizaron toda clase de apoyos para distribuirlos como fuera necesario: comida, medicinas, chocolates, lámparas, baterías, café y agua en abundancia.
Fue hasta el amanecer cuando se presentó el personal del Gobierno capitalino sólo para retener las dotaciones con el argumento de que serían canalizadas a otros puntos de apoyo.
Los vecinos no estaban conformes: ânosotros lo trajimos, nosotros lo recibimos y nosotros lo compartimosâ, pero nada pudieron hacer. Esos puntos permanecieron en el anonimato mientras algunos periodistas documentaron la existencia de bodegas con víveres que nunca llegaron a su destino.
Ella, amante de las letras, me miró con desconcierto, pero no pudimos reaccionar a tiempo. Varias camionetas con velocidad nada moderada se abrieron paso entre la multitud y en cuestión de minutos se había instalado un miniset de televisión para transmisión en vivo en la misma calle Chimalpopoca, justo en una de las vías acondicionadas para la entrada y salida de ambulancias.
El conductor de televisión, de traje y con impecable peinado, bajó de su camioneta, realizó el enlace y se marchó. Fue el inicio de un desfile de micrófonos y cámaras que no obtuvieron más que una cuota para su trabajo.
Estaban por terminar las horas más importantes en las labores de rescate, pero los brigadistas simplemente salían en silencio y con el rostro gris. ¿Qué estaba pasando allá adentro? ¿Por qué las ambulancias entraban y salían⦠vacías, según el Ejército? ¿Por qué los periodistas nacionales e internacionales estaban tras la rapií±a y sin un gramo de sensibilidad? Era el momento de entrar.
La vacuna contra el tétanos, cubrebocas, guantes y casco se convirtieron en el único seguro de vida entre los restos del edificio caído. Adentro había solidaridad y ánimo, mucha fuerza pese a los desvelos; cada voluntario tenía una historia que contar pero el final feliz nunca llegó, o al menos nunca lo supimos.
Todos los puí±os en el cielo que nos exigían silencio con la esperanza de una vida se quedaron sólo en eso.
Justo en el centro de la crisis conocimos quizás nuestro lado más humano.

Paredes que danzaron al ritmo de la tierra Renée Valle
No sé exactamente cómo sentirme. En realidad temo vivir un nuevo sismo de tal magnitud. Es realmente difícil pensar que ya ha pasado un aí±o pues aún lo siento demasiado reciente, aún quedan ecos y vacíos que dejó ese día.
Mi primer sismo lo experimenté cuando tenía alrededor de 6 o 7 aí±os, recuerdo temer porque el edificio de mi escuela primaria cayera sobre todos nosotros, resulta que aquí es muy típico el tener escuelas de edificios altos, a diferencia de Saltillo.
Después de ese temblor no recuerdo ningún otro hasta el 8 de septiembre del aí±o pasado. Un día antes sonó la alerta sísmica por la noche, estaba sin pantalones y no sabía qué hacer. Era la primera vez que la escuchaba y me asusté, realmente no sabes qué está pasando.
Al siguiente día hubo la misma advertencia, la alerta sísmica existió de nuevo entre nosotros y nos ponía neuróticos (sentimiento típico de la ciudad). Salí corriendo, ya había entendido que es necesario dormir con ropa puesta; aquí en la Ciudad de México puede pasar que esos trapos que llevas encima sea lo último que puedas llevar puesto en semanas.
De repente hubo luces en el cielo, así como rayos que iluminan en medio de una tormenta de lluvia, pero iluminándonos en medio del movimiento telúrico. Sentí que fue una eternidad. Paró y pasaron varios minutos para que yo quisiera estar dentro del departamento de la Narvarte, en donde vivía.
Ese fin de semana me cambié de casa, me fui a vivir a un departamento en el Centro de la Ciudad de México, famoso por su inestabilidad arquitectónica cuando de temblores se trata.
Para el 19 había diversos mensajes en Facebook que nos pedían que no temiésemos por nuestra integridad en el momento que sonase la alerta sísmica, como recordatorio de lo sucedido en 1985.
Salí de clases a la 1 de la tarde. Estuve afuera del salón donde nos tocaba la siguiente y fui a platicar con las chicas de Historia del Arte pues se encontraban cerca de este.
Entonces una de ellas dijo: âEsperen, esperen, ¿Está temblando?â, después, un silencio sepulcral. Después a sentir el movimiento, siguiente, correr como loca hacia las escaleras.
Encontré a mi profesor en medio de mi escape, pues mi salón daba exactamente hacia las escaleras. Al fin sonó la alerta sísmica. Nos miramos con los ojos abiertos, con espanto. Nadie dijo nada pues entendíamos qué teníamos qué hacer.
Las escaleras de madera por las que yo bajaba comenzaron a azotarse terriblemente contra las paredes del edificio de finales del siglo 16, el exconvento de San Jerónimo.
Llegué al fin a la puerta que me dejaría pasar al patio principal del edificio. Ahí me encontré en medio de muchas caras conocidas que lloraban, que se sentaban en el piso, mientras las campanas del exconvento se movían.
Se notaba lo endeble del edificio, pues veíamos a esas columnas anchas que parecían de papel y danzaban al ritmo de la tierra.
Había desmayos, golpes, confusión y muchísimas lágrimas. No dejaba de temblar. Era eterno.
Conforme pasó el tiempo llegaron las noticias. Lloré cuando vi que sólo al cruzar de la calle de donde mi padre vive, se habían destrozado diversos edificios. No podía saber nada de él.
Mi madre me pudo contactar gracias a mis amigas, de otra manera, ella no sabría si me encontraba entre los escombros.

âSentí el silencio que causa la incertidumbreâ Leticia Espinoza
Escuché la lluvia de escombros al caer y no pude evitar quedarme pasmada. En lo alto de uno de los edificios más daí±ados que formaban parte del complejo que un día fue La Osa Mayor, los trabajadores golpeaban los pisos ya desiertos. Y otra vez el nudo en la garganta y las lágrimas a punto de rodar.
Quienes caminábamos hace unos días por la acera de la pared de madera que divide la zona del desastre en las calles Dr. Lucio y Dr. Navarro no pudimos evitar detenernos, ¿para qué?, no lo sé, fue una mezcla de sorpresa y sentimiento, para recordar con aquel espectáculo de máquinas, golpes y polvo lo que nos sucedió el 19-S.
A lo largo del aí±o he visto cómo poco a poco dos edificios, El Centauro y La Osa Mayor, desaparecen de la geografía que a diario recorría camino a mi departamento.
Entre los más de 14 pisos que conformaban los edificios al principio alcancé a ver las paredes rotas de ladrillo; los grandes boquetes dejaban ver las sillas, las camas o los libros que formaban parte de la vida de quienes habitaron los departamentos y que de la noche la maí±ana se quedaron sin hogar, veía cómo volaban las cortinas que apenas se podían detener, y de pronto aquí estaba, observando los últimos signos de vida de la Osa Mayor.
¿Quién puede olvidar?, ¿quién puede ser indiferente?, si en cada rincón de la ciudad un monumento como este nos recuerda que un día la tierra quiso acomodarse y apenas resistimos.
El recuerdo de lo que a mí me sucedió está muy gastado, lo conté tanto que en este momento tengo bloqueada mi memoria, sólo puedo decir que la tierra me sacudió como se mueve la aguja de una brújula descompuesta, un movimiento de 180 grados después del mediodía cuando subía el segundo piso.
Ese día no llegué a mi quinto piso, detrás de mí, la fila de vecinos bajaba corriendo, ese martes no hubo comida ni universidad, desalojamos el edificio, peregrinamos y escuchamos las historias de la gente en pleno Reforma; caminé junto a Alejandra, mi amiga de Sonora, y Eric, mi gran amigo, nos dio asilo por unas horas mientras nos indicaban si podíamos regresar a casa.
Ese día volví a ver la televisión, volví a escuchar la radio en los puestos ambulantes, porque últimamente me he vuelto esclava del internet, en los medios no había otra noticia que destrucción en los alrededores del área que habitaba y de la cual me había alejado.
A unas cuadras la Osa Mayor, y más allá el desastre en La Roma y la Condesa; del otro extremo, en la Obrera, el edificio que fungía como fábrica de costura en la que las víctimas fueron mujeres, no supe de esto hasta después de algunas horas, aquel temblor del que salí ilesa âcomo muchos capitalinosâ había cobrado vidas.
En aquel momento no dimensioné la tragedia, incluso fui optimista y llegué a bromear. Fue al pasar de los días, con el recuento de los daí±os que me di cuenta de lo que estaba sucediendo en mi vida, sin embargo, ya teníamos una semana sin dormir bien.
El temblor del 7 de septiembre nos había preparado, me había preparado para siempre: para dejar mi mochila a un lado con lo necesario para sobrevivir; para dormir con ropa, para baí±arme rápido, para dejar la puerta sin seguro, para colgar la llave en la perilla por si había que salir corriendo; para inconscientemente buscar salidas de emergencia en los edificios que no conozco, para dejar entreabierta una de las ventanas y afinar mi oído para escuchar la alerta sísmica, para distinguir entre un mareo, el movimiento de la cama y el de la tierra.
No tengo palabras para describir aquellos días, no me alcanzaría el espacio para contarlo, y tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo, aquí la vida sigue transcurriendo muy rápido, sólo por aquellos días pareció detenerse.
Guardo cada recuerdo en mi corazón, la preocupación de mi familia para que regresara, mi obstinación por quedarme porque sentía que esta ciudad que me ha enamorado, me necesitaba; vi tanto dolor y tanta solidaridad, sentí ese silencio que causa la incertidumbre en los lugares de las tragedias y vi con mis ojos a tanta gente con el puí±o en alto.
A un aí±o de este terremoto de emociones, cuando veo desde mi ventana el cascarón del edificio de la Osa Mayor, y después de escuchar el ruido ensordecedor de la lluvia de escombros, cuando veo el derrumbe, sólo puedo agradecer que estamos vivos.
Con información de Julián Cárdenas